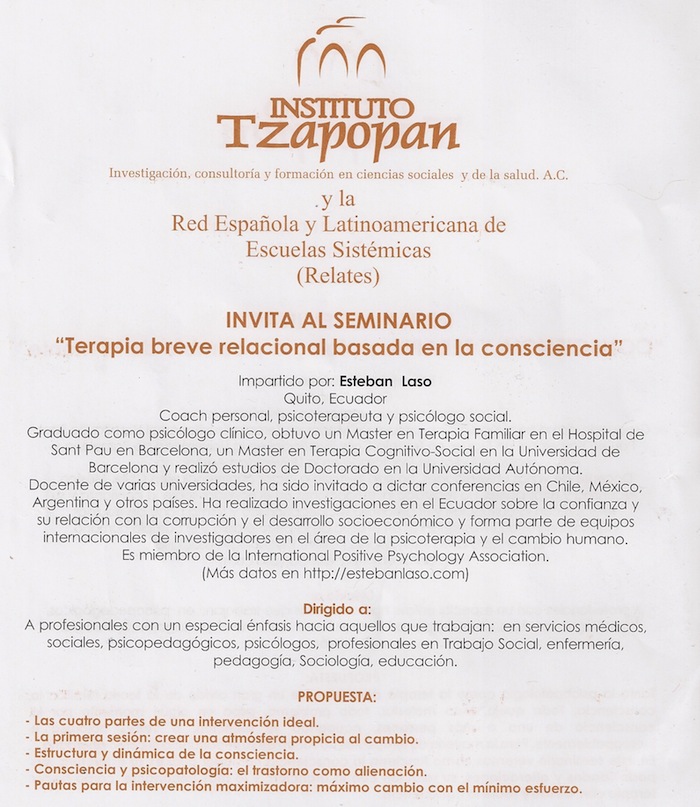El budismo es proceso y no contenido
Como bien señala Alan Watts, el budismo debe entenderse no como una “filosofía” sino como un diálogo; es decir, no como un contenido específico de sabiduría a “transmitir” sino como un proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual en el contexto de la relación entre aprendiz y maestro.
En realidad, el diálogo es también el inicio de la filosofía griega. Parece que Platón coincidía, a este respecto, con el Buddha; sus escritos consisten justamente de diálogos donde lo que prima es el proceso de búsqueda de la verdad, ejemplificado por las preguntas de Sócrates, por sobre el contenido especifico o el tema en debate.
Parecida estructura tienen otras obras maestras de la filosofía; más recientemente, las Investigaciones Filosóficas de Ludwig Wittgenstein, escritas como una conversación del filósofo consigo mismo donde los argumentos se suceden y superponen de manera errática, entremezclados con ejemplos y “experimentos mentales“.
Upaya: medios convenientes
En el diálogo budista, el maestro utiliza los llamados Upaya, “medios hábiles” o convenientes para “despertar” al discípulo poniendo en jaque su lógica para forzarle a salir de ella. El koan zen es un heredero de estos upaya; como, por ejemplo, la siguiente historia:
Un monje pidió a Zhaozhou que fuera su maestro.
Zhaozhou le preguntó: “¿has comido ya?”
“Sí”, respondió el discípulo.
“Entonces, ve y lava tu plato”.
En ese momento, el discípulo alcanzó la liberación.
El aparente sinsentido del cuento es precisamente la fuente de su poder; pero sólo puede ser experimentado, no explicado. Y si alguien objeta que esto es absurdo e imposible, basta con indicarle que lo mismo ocurre en todos los terrenos de la existencia.
Un chiste, por ejemplo, no puede explicarse; si hace falta explicarlo, pierde toda su gracia -y deja de ser un chiste para volverse una sucesión de palabras. La risa es el único indicador de la comprensión -como el llanto o los suspiros indican que se ha entendido un buen poema y los gemidos, que se ha disfutado de una buena comida.
La visión yang: el upaya como “poder”
La tradición estratégica, tan típicamente yang, ha enfatizado la “habilidad” técnica del “maestro”, su ingenio, vivacidad y “poder”. Milton Erickson ocupa, en el panteón estratégico, el lugar de los maestros zen más reputados: su figura continúa generando controversia, admiración rayana en la idolatría -¡y un mercado nada despreciable de seminarios, congresos, talleres y terapeutas!
La fascinación se debe, creo yo, al aura de magia que lo rodea y que se acentúa con cada nuevo seminario e historia, donde Erickson resuelve síntomas o patologías de larga data con una o dos frases cegadoramente penetrantes, una o dos prescripciones paradójicas, una o dos metáforas insondables.
Y lo triste es que, por más que el propio Erickson luchara toda su vida contra la idea de que el hipnotista tiene un “poder” sobre el hipnotizando, su figura y el modo en que es utilizada ha contribuido, quizá más que ninguna otra cosa, a la creación y decadencia de algunos de los más temibles gurúes de la psicoterapia -y a la concepción de la terapia como una batalla y del terapeuta como un “amo de la guerra psicológica” por el “bien” de las personas.
Desmitificando a Erickson
La realidad era mucho más prosaica (según Scot Giles, hipnoterapeuta mundialmente famoso). Efectivamente, Erickson podía hacer entrar en trance a una persona con un solo gesto -y es esto lo que más se publica y afirma.
Lo que se olvida decir, a sabiendas o no, es que para conseguir dicha proeza Erickson dedicaba seis u ocho sesiones preparatorias a enseñar a la persona a entrar en trance -¡y cobraba cada una de ellas!
Sus intervenciones, pues, no eran ni tan “brillantes” ni tan “espontáneas” como se suele creer; se basaban en un extenso conocimiento de la persona y su contexto, y sucedían en medio de una terapia más o menos prolongada.
Quizás Erickson contribuyó inadvertidamente a su mitificación. Por un lado, cuando redactaba sus historias clínicas se centraba en las últimas sesiones, en las cuales introducía las intervenciones que le han ganado fama (regresiones a un período anterior al síntoma, prescripciones sintomáticas paradójicas, etc). Y, por otro, hacía demostraciones públicas de hipnosis en seminarios y conferencias con singular éxito. Pero allí sus sujetos eran psicólogos o psiquiatras con años de entrenamiento en alguna escuela psicológica y con cierta experiencia en hipnosis; ¡totalmente diferentes del paciente promedio!
La visión budista: el upaya y la compasión
Esta perspectiva yang, aunque atractiva, termina por traicionar el sentido original del upaya -que era, naturalmente, yin.
En el budismo, el upaya no nace de la habilidad o competencia técnica del maestro sino de su compasión; de su capacidad de vibrar al unísono con la experiencia de sus discípulos, de entender su sufrimiento como propio y señalar con su actividad la salida de la trampa, la vía a la trascendencia.
La razón es muy sencilla: cada persona es un mundo, cada caso es diferente. No pueden formularse reglas universales; o más bien, han de formularse, pero nunca seguirse al pie de la letra. Si el maestro siguiera una regla para liberar al discípulo, no habría necesidad del maestro, sólo de la regla; cosa que olvidan quienes se esmeran en redactar los manuales de psicoterapia que tanto éxito tienen entre los estudiantes.
Asimismo, si el maestro hubiera de seguir una regla, él tampoco estaría liberado, sino cautivo de la misma regla; ¡mal podría liberar a nadie!
El upaya, la palabra justa o el silencio exactos, nacen de la compasión, no de la razón.
Equivalentes contemporáneos del upaya
Me parece que la idea de upaya, tal y como se sigue en la vía zen, se asemeja al “perturbador estratégico” de la terapia posracionalista, donde el terapeuta desequilibra hábilmente los “significados” del paciente, su forma de explicarse y organizar su experiencia, con el fin de moverlo a complejizarla y flexibilizarla.
Algo parecido persiguen la “confrontación” de Minuchin, la “contraparadoja” de Milán y las locuras que profería Whitaker, el más zen de los pioneros sistémicos: perturbar el “sistema familiar” retándolo a ampliarse. Todos ellos coincidían en que el terapeuta debe “ingresar” a la familiar, “coparticipar” con ella, antes de “confrontarla”.
Es decir, que la intervención se cocina en el caldo de la compasión y la empatía -aunque la técnica determine su sazón.
Dos ejemplos célebres de Upaya
Para terminar, dos ejemplos de upaya famosos y brillantes, sin más comentario.
El primero es una anécdota de Alfred Korzybski, fundador de la Semántica General, inspirador de Bateson y Kelly y autor de la archiconocida frase “El mapa no es el territorio“.
Habían pedido a Korzybski que diese una conferencia en una prestigiosa escuela femenina donde tenían una “alumna problema”, demasiado pedante y pagada de sí misma. Korzybski, que siempre daba sus charlas sentado detrás de una mesa, pidió a la chica (tras ser presentado) que se sentara junto a él. Ella aceptó inmediatamente, llena de orgullo.
En medio de la charla, Korzybski extrajo de sus bolsillos una cajetilla de cigarrillos, una boquilla y una caja de fósforos; luego, sin dejar de hablar, colocó ostentosamente un cigarrillo en la boquilla. La chica, que había contemplado la escena con interés, avanzó hacia la caja de fósforos y, a una señal casi imperceptible de Korzybski, procedió a tomarla para encender su cigarrillo. Para su sorpresa ¡la caja estaba vacía!
En ese punto, Korzybski interrumpió su conversación y la miró fijamente, al igual que todos los asistentes. La chica, sin inmutarse, dio vuelta a la caja y espetó: “¿A quién se le ocurre andar con una caja de fósforos vacía?”
Con un gesto displicente, Korzybski replicó: “Querida, el mundo es mucho más grande de lo que puedes imaginarte”; y depositó la boquilla en la mesa.
Al rato, sin dejar de hablar, sacó de su bolsillo otra caja de fósforos, la puso en la mesa y tomó la boquilla. La chica, una vez más, esperó ansiosa para encender el cigarrillo; pero esta vez, se acercó la caja al oído y la agitó; y al escuchar el sonido de las cerillas, la abrió y tomó una. ¡Estaba usada! ¡Todas lo estaban!
Un tanto avergonzada, tiró la caja sobre la mesa y exclamó: “¡Están usadas! ¡No puedo creer que usted lleve cerillas usadas! ¡Mi padre nunca haría eso!”
Korzybski la miró con impaciencia y le dijo: “El mundo es un lugar mucho más grande y complejo de lo que tu padre o tu madre pudieron nunca imaginar”; y dejó, nuevamente, la boquilla en la mesa.
Minutos más tarde, sacó una tercera caja del bolsillo y la puso sobre la mesa. La chica, sin esperar a que Korzybski cogiera la boquilla, se acercó la caja al oído y la agitó. ¡Nada! La devolvió a la mesa, miró con sorna al viejo calvo y regordete, y se sentó nuevamente con un aire triunfal.
Korzybski, sin dejar de hablar, se puso la boquilla en la boca, tomó la caja y la abrió con un golpe seco. Estaba llena de cerillas; tan llena, de hecho, que no quedaba espacio para que se movieran o hicieran ruido. Sin darle importancia, tomó una, la golpeó contra la caja y encendió por fin su cigarrillo. Y así continuó con su conferencia, mientras la chica, a su lado, se sentía cada vez más molesta, fascinada -y pequeña.
El segundo, una anécdota de un monje zen contada por Alan Watts.
El monje había sido invitado a la ceremonia del té en la mansión de un prominente político. Una vez allí, constató, al detectar una cierta calma en sus movimientos, que una de las sirvientas había recibido entrenamiento zen; así que cuando hubo concluido la ceremonia y empezado el momento de la charla informal, el monje le hizo señas para que se acercara. Cuando la tuvo enfrente, le dijo: “Quiero hacerte un regalo”; y tomando con las pinzas un carbón ardiente del incensario que estaba a su lado, se lo ofreció.
Rechazar un regalo de parte de un superior es una afrenta inconcebible en Japón; así que la muchacha alargó las mangas de su precioso kimono ceremonial y tomó el trozo de carbón con ellas, quemándolas horriblemente.
Acto seguido, la muchacha respondió: “También yo quisiera hacerle un regalo”; y procedió a ofrecerle otro pedazo de carbón al rojo vivo. “Muchas gracias”, replicó el monje, mientras lo usaba para encender el cigarrillo que ya había preparado.
 En anteriores entregas he afirmado que las escuelas terapéuticas deben desaparecer. He presentado tres razones:
En anteriores entregas he afirmado que las escuelas terapéuticas deben desaparecer. He presentado tres razones: